La Biblioteca de Menéndez Pelayo es la obra de un hombre excepcional que amó a los libros por encima de todas las cosas terrenas. Tanto los amó que bien podría decirse de él que al nacer traía no un pan, sino un libro en la mano.
De Marcelino Menéndez Pelayo dice su hermano Enrique, el más cercano testigo de esta estupenda bibliofilia congénita, que amaba a Dios sobre todas las cosas y al libro como a sí mismo, que en cada libro veía un prójimo al que había que cuidar y vestir con una sólida encuadernación y con más atención que a sí mismo.
Quien con tal pasión nació no hizo otra cosa en su existencia que vivir de los libros, con los libros y para los libros, naturalmente dentro del ámbito de sus materias preferidas. “Vivir entre libros es y ha sido siempre mi mayor alegría”.
Si ya antes de saber leer repetía con prodigiosa memoria las historias que le leía su tía Perpetua en casa, en cuanto tuvo uso de razón y aprendió las letras se dio a reunir libros y a constituir su conjunto en biblioteca haciendo cuidadoso inventario de ellos.
En una vitrina situada junto a la puerta norte de la Biblioteca se muestra, juntamente con las portadas de los libros, la copia de una hoja de cuaderno en la que el niño Marcelino anotó la “Relación de libros que han entrado en esta librería en el año 1868”, es decir, cuando tenía 12 años. Son 20 obras en 34 volúmenes, entre los que no hay cuentos infantiles, sino títulos serios y que indican ya claramente cuál iba a ser la orientación futura de sus gustos.
Pueden verse entre otros: “1º Bousset – Discurso sobre la Historia Universal. Dos tomos. Regalo de don Juan Pelayo. – 4º Larousse – Flores Latinae. Edición de lujo. Un tomo. Regalo de don Francisco Ganuza – 6º Fenelón. Traité de l’existence de Dieu. Un tomo regalo de Don Marcelino Menéndez. – 9º Balmes – El criterio. Un tomo. Diez reales. 15. Hermosilla. – Arte de hablar en prosa y verso. Dos tomos. Premio. 20º Catulli, Tribulli et Propertii Opera Omnia. Un tomo. Regalo de don José Posada Herrera.
Desde entonces ya no descansó su pasión bibliófila. Como se describe en las biografías de este monstruo del saber, los pasos de su vida, desde sus años más tempranos, llevan atado, con una suerte de séquito necesario o connatural, el equipaje de los últimos libros adquiridos que viaja con él, o es remitido por correo, si se trata de grandes cajas, hasta su casa de Santander.
Una curiosidad desearía el lector ver aquí satisfecha: cómo fueron llegando los libros a manos de Menéndez Pelayo. No es posible rastrear en todos esta peripecia, pero hay algunas anécdotas que, como botón de muestra, pueden ilustrar la historia de la colección.
Como se ha visto, el primer inventario indica el origen de cada libro. Hay alguno recibido como premio escolar, alguno comprado, pero, como es natural en esta primera época abundan los de regalo, siendo como era notorio que sus regalos preferidos tenían que ser libros.
Entre éstos está el ejemplar latino de las obras de Catulo, Tibulo y Propercio. Aquel verano de 1868, como cuenta su hermano Enrique en sus Memorias de uno a quien no sucedió nada, D. Tomás Agüero, amigo de la familia había llevado al niño Marcelino a visitar al político asturiano D. José Posada Herrera, que veraneaba en Miengo, cerca de Santander.
Durante la conversación de los mayores, el niño se había dedicado a no jugar, sino a recorrer con avaricia los estantes de la biblioteca del ilustre personaje, y éste, al despedirle, viendo cuál era su afición, le dijo que eligiera uno de los libros, el que más le gustara.
Eligió ése, en el que seguramente se entrenó en el arte de la versificación latina que más tarde ejecutaría con rara destreza.
Saltando etapas por perseguir anécdotas de libros regalados, más tarde, en 1878, a enriquecer su ya para entonces numeroso fondo de clásicos griegos y latinos vino la notable Biblioteca Griega de Firmin Didot que le regalaron sus amigos y admiradores de Santander.
Menéndez Pelayo acababa de ganar brillantemente la Cátedra de Historia Crítica de Literatura Española en la Universidad Central a sus 22 años, después que por tratarse de él, se hubiese incluso reformado la ley que no permitía presentarse a oposiciones de cátedras universitarias a menores de 25 años, y los amigos de Santander no encontraron mejor forma de agasajarle.
La elocuente dedicatoria latina, redactada por Amós de Escalante, quedó con las firmas de todos, para la posterioridad en el tomo correspondiente a las obras de Homero.
Con una colección tan famosa y como gemela de ésta, la de los clásicos de Valpy, hubiera deseado él que le obsequiaran sus paisanos más que con las insignias de la Gran Cruz de Alfonso XII, para regalarle las cuales a él y a Pereda se estaba haciendo una suscripción popular. “Veo con gusto cuánto va subiendo la suscripción popular con que a Pereda y a mí nos honran los paisanos dispersos por el mundo” – escribía a Enrique en 21 de marzo de 1903 – ¡Lástima que en vez de estas insignias, que no he de poner jamás, no se hiciesen algún regalo parecido al de la Biblioteca Griega! Precisamente ahora tiene Quaritch el de Londres una colección análoga de latinos.
No siempre la gente, cuando quiere agasajar a un sabio, le pregunta ante cuáles son sus gustos.
Pero él se las arregló para “hincarle el diente” sin tardar mucho, como se deduce de lo que le escribe Enrique el 17 de junio de aquel mismo año: “Vemos…que sigues bien y deseando abrazarnos…así como a los clásicos latinos (…) ¡Bonito ejemplar el de Londres!, aunque bien creo que te habrá costado uno y la yema de otro como dicen los mal hablados”.
Fue contemplando esta bella colección recién llegada, al lado de otros libros de más modesta apariencia, cuando a su hermano Enrique, que le instaba a comprarse ropa nueva, dijo aquella frase tan repetida: “Sí, si, que tengo que comprarme unos zapatos, que tengo que hacerme otro traje. ¡Bien, muy bien; y luego al lado de estos libros tan preciosos, todos éstos sin encuadernar!
Una de las joyas de la Biblioteca es el incunable que contiene las Enneadas de Plotino en traducción latina.
Joya no sólo por ser incunable, impreso en 1492 en Florencia por Antonio Miscomino a expensas de Lorenzo el Magnífico como reza el colofón, sino porque es un ejemplar de 442 folios todos ellos en finísima vitela, material inconcebible en un volumen de tal calibre a no ser que pensemos en la munificencia de Lorenzo el Magnífico y en su propósito de regalarlo a algún personaje insigne de la época.
En el inventario de Isabel la Católica figura un Plotino, y es prácticamente seguro que se tratara de éste, que entonces tendría una encuadernación consonante y enjoyada, botín que sería sin duda del ladrón, lo suficientemente ignorante después de todo para despreciar lo que más valía.
Pues bien, este soberbio infolio, de valor hoy incalculable llegó a manos de Menéndez Pelayo de la manera más sencilla.
Un servidor del santanderino Néstor López-Dóriga, quien lo había adquirido en una librería de viaje de Madrid, vino con él envuelto en papel de periódico a consultar el sabio “si valía para algo”.
Y como éste lo estrechara entre sus brazos y no dejara al servidor que regresara con él a su casa “por si se le caía”, el emisario volvió poco después con la mejor noticia: “Mi señor tiene en gran honor regalárselo a usted”.
Obsequios de libros hubo a lo largo de su vida muchos más principalmente de sus autores que al regalarlos los enriquecían con elocuentes dedicatorias, sobre todo desde que la fama del sabio lo convirtió en un honor para el donante que su libro figurara en la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
Pero la mayor parte los compró él mismo en librerías corrientes o de viejo o en subastas, buscando siempre lo que le interesaba y gastando en ello todo su dinero, que por cierto nunca fue mucho.
Poco era, por supuesto, en su época de estudiante en la Universidad de Barcelona primero y en la de Madrid después, pero ya en esa época, como dicen las cartas a sus padres, no pocas cajas repletas de libros viajaban frecuentemente a Santander.
Cuando, terminada su carrera con 19 años, tan temprana edad no le permitía hacer oposiciones a una plaza de bibliotecario, que era su único anhelo, el Ayuntamiento y la Diputación de Santander le dieron una pensión de 24.000 reales para completar su formación en el extranjero.
Buena ocasión para rebuscar por librerías de Europa y comprar con todo el dinero que su sobriedad ahorraba importantes colecciones, como escribía, por ejemplo, a G. Laverde desde Roma en 28 de febrero de 1874: “He comprado aquí buen número de libros” y como recordaría más tarde, el 30 de diciembre de 1906, cuando el pueblo de Santander le ofreció a su biblioteca un homenaje de desagravio por no haber sido nombrado Director de la Real Academia Española:
“Esta obra de mi paciente esfuerzo…acaso no existiría si no hubiese tenido por primer fondo los libros que comencé a reunir por tierras extrañas cuando la protección del Ayuntamiento y de la Diputación me proporcionó los medios de completar en otras escuelas de Europa mi educación universitaria”.
Si fueron muchos los libros que allegó en estos viajes, hubo uno que no pudo adquirir entonces.
Era el famoso Antoniana Margarita del que en La Ciencia Española afirmaría, parodiando a Escalígero, “que en más estimaría poseer un ejemplar que ser rey de Celtiberia”. Sin embargo, en la antigua biblioteca del convento de Jesús, entonces ya de la Academia de Ciencias de Lisboa, tomó muchas notas y hasta un extracto de este famoso libro, que tanto le atraía. Es una importante obra filosófica cuyo pintoresco título se debe a que su autor quiso recordar con él los nombres de sus padres, Antonio y Margarita.
Pero no tardó en encontrar un ejemplar de la primera y rarísima edición bellísima impresa por Guillermo de Millis en Medina del Campo en 1554, que probablemente adquirió en mayo de 1887, ya que en carta de 3 de ese mismo mes le daba la pista su amigo el bibliófilo D. Fernando Fernández de Velasco, señor del palacio de Soñares en Villacarriedo: “Su precio, dos libras y 16 chelines que traducido al romance vale tanto como catorce durandartes, que me parece precio razonable y hasta moderado para libro tan poco común y tan adornado de cascabeles y campanillas como este ejemplar.
Si a Vd. le hace buen juego, pídale por telégrafo al judío Quaritch, que es dichoso propietario de éste y otros inverosímiles libracos. Con esto queda al propio tiempo demostrado que yo me acuerdo de V. y que V. se pasa la vida entre las Musas del Parnaso y otras musas que yo me sé, sin dársele una higa por todo lo demás del mundo…”
Su hermano Enrique se encargó, al regresar en 1866 de sus estudios en Madrid, de ser el bibliotecario particular de Marcelino, de velar por los libros durante sus estancias en Madrid y de ir haciendo el inventario.
El epistolario de los dos hermanos es una fuente constante de noticias sobre la biblioteca y los libros. Esta es siempre la primera preocupación de Marcelino, y Enrique le tiene al día puntualmente de todas las incidencias o le consulta sobre la forma de hacer la catalogación y clasificación.
Estas confidencias manifiestan las angustias de un bibliófilo por los peligros que acechan a los libros. Ante el riesgo de la humedad que se había declarado en una parte del edificio, Marcelino escribe a Enrique en 14 de marzo de 1893: “No me haría gracia que fueran víctimas de ellas libros de trabajo tan importantes como los Anales de Zurita, y preciosidades bibliográficas como la Crónica catalana de Carbonell que me costó 40 duros, cuando tenía todavía menos dinero que ahora, o Las cuatro partes de la crónica general de España de Don Alfonso el Sabio, que me costaron 25 duros…
Los que no sois bibliófilos no comprenderéis las angustias que padece el verdadero aficionado cuando ve mezcladas estas joyas con estos libros que el vulgo puede comprar en cualquier librería por tres o cuatro duros”. Las cartas nos atestiguan también que la pesquisa del bibliófilo no se daba tregua y aprovechaba cualquier coyuntura.
En Valencia “ha habido supuesto hallazgos bibliográficos, entre ellos una rarísima novela del siglo XVII, un tomo de entremeses desconocidos, y una Biblia judía de Ámsterdam, de primer orden”.
Nos revelan que, como un padre el nombre de sus hijos, el sabio tenía en la memoria el de sus libros. Cuando Enrique le dice que Dámaso Ferrer le ha enviado de México un libro raro y le transcribe el título y el colofón, Marcelino le contesta en 29 de mayo de 1910: “El libro que regala Dámaso es realmente raro.
Le tengo, pero se me figura que es distinta edición y más completa que ésa. Allá veremos”. Nos confirma que las cajas de libros eran una mercancía continua hacia Santander. “Tengo para ti un libro que me ha dado Pérez Guzmán y que te mandaré por correo, si quieres, o en la primera caja que vaya”.
Nos hablan en fin de los celos de un buen bibliófilo que no perdonaba ni a la personalidad más ilustre y que se repetirían como orden en el testamento: “Te suplico – le dice refiriéndose a un tomo de La España Sagrada del P. Flórez que Enrique se vio obligado a prestar – que no prestes el libro ni al Sr. Obispo ni a nadie.
Sería para mi grave disgusto el ver descabalada aunque fuese temporalmente, una obra que para mí es de diaria consulta, y que en el estado de integridad en que yo tengo mi ejemplar, vale más de 50 duros. ¡Nada de préstamo de libros, por Dios, y sobre todo nada de préstamos de tomos sueltos! Así se hacen polvo las mejores bibliotecas”.
Ingresos de su trabajo personal, siempre naturalmente para invertirlos en libros, empezó a tener Menéndez Pelayo ya desde 1878, cuando a los 22 años ganó la Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española de la Universidad Central de Madrid.
Más tarde, miembro de la Academia Española, en la que ingresó en 1881 a los veinticinco años, director de la Biblioteca Nacional desde 1898, estos ingresos, más los de derechos de autor por la venta de sus crecientes y famosas publicaciones, por conferencias u otros conceptos, aumentaron las posibilidades, aunque nunca más de lo que puede esperarse del trabajo y de un trabajo intelectual, sobre todo en aquella época, y permitieron que el acopio incesante de libros para su colección alcanzara el final de su vida la increíble cifra de 42.000 volúmenes.
Se dice que, cuando la muerte llamaba a su puerta, Menéndez Pelayo exclamó: “¡Qué lástima tener que morir cuando me queda tanto por leer!”.
Esta frase está esculpida en el libro abierto que con la cruz y su mano aprieta el Menéndez Pelayo yaciente en el monumento funerario de la Catedral de Santander, obra de Victorio Macho.
Parece que no dijo “por leer”, sino “por hacer”, aunque en un hombre identificado con los libros y la bibliografía viene a ser lo mismo. Si la muerte no le hubiera sorprendido en edad temprana – el 19 de mayo de 1912 tenía Menéndez Pelayo 56 años – su biblioteca hubiera sido aún más voluminosa y más rica.
Aún así es una colección asombrosa y milagro parece, como si el dinero se multiplicara en sus manos, que con sus siempre escasos recursos pudiera llegar a tanto.
Bien es verdad que entonces el libro viejo y raro no alcanzaba los precios desorbitados que tiene ahora.
Y fue el mismo Menéndez Pelayo, el mejor conocedor de su tiempo de la bibliografía nacional, que con sus estudios y trabajos más contribuyó a levantar de la postración el valor de los libros españoles.
Por lo menos en esto pudo sacar justo partido de su ciencia.
El resultado es en verdad una obra como para vanagloriarse de ella. Por su obra escrita Menéndez Pelayo es uno de los monstruos que ha dado la tierra española.
Pues bien, siendo esto así, admirable resulta, teniendo ante la vista los 66 gruesos y densos volúmenes que en la Edición Nacional ocupan sus obras completas, escuchar de sus propios labios anteponer a ese inmenso caudal de ciencia su biblioteca: “Única obra mía de la que estoy medianamente satisfecho”, afirmó en el discurso citado que pronunció en la Biblioteca ante el pueblo de Santander.



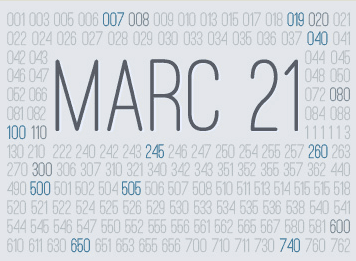


No recordaba que Menéndez Pelayo había muerto tan joven, hoy es un autor para especialistas, yo de hecho sólo lo conozco por textos citados en otras obras, no he leído un sólo libro suyo. De hecho no sé si hay algo editado recientemente, y con «recientemente» me remonto hasta los años 80.
Es indudable que fue un hombre de inteligencia prodigiosa y una gran capacidad de trabajo.
La «biblioteca infantil» no nos debería llamar mucho la atención, porque dudo que en aquella época hubiera mucha literatura editada para niños, fuera de los clásicos cuentos.., que no son tan infantiles y hoy se los edita de otra manera cuando se los edita quitándoles la crueldad que tienen muchos de ellos. Era una época en que aparte del analfabetismo general de la mayoría de la población, un niño no era más que un proyecto de adulto y como tal se le trataba (así ha sido durante siglos), no como ahora en que no estoy segura de qeu la forma que tenemos de tratar a los niños sea tampoco la mejor.
Pingback: Episodio 10. Biblioteca menéndez pelayo – Libroteca